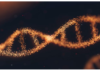ROCÍOGARCÍA UZQUIANO
Hospital General Universitario Gregorio Marañón
SILVIA ÁVILA RAMÍREZ
Presidenta de Duchenne Parent Project España
Desde el punto de vista clínico, ¿cuáles son hoy las principales estrategias terapéuticas para el manejo integral de Duchenne? ¿Qué avances o desafíos observan en el acceso, continuidad y eficacia de los tratamientos?
RG: En el manejo de un paciente con distrofia muscular de Duchenne, es fundamental un abordaje integral y multidisciplinar. Desde los hospitales debemos ser capaces de proporcionar a los pacientes un seguimiento estrecho de la función motora, respiratoria, cardiológica, ortopédica, ósea, sin olvidar la esfera psicosocial.
En el manejo de un paciente con distrofia muscular de Duchenne, es fundamental un abordaje integral y multidisciplinar que incluya función motora, respiratoria, cardiológica y esfera psicosocial.
En cuanto a los tratamientos, contamos con los corticoides, que continúan siendo la base para frenar la progresión de la enfermedad, desarrollándose en los últimos años nuevas moléculas con una eficacia antiinflamatoria similar, pero con un mejor perfil de efectos secundarios.
Por otra parte, también se han desarrollado nuevas terapias como, por ejemplo, los tratamientos inhibidores de la histona desacetilasa, que promueven la regeneración muscular y terapias dirigidas al defecto genético: el exon skipping (salto de exón) que permite restaurar parcialmente la distrofina, y la terapia génica que busca aportar una copia funcional del gen.
Algunos de los tratamiento que menciono están aún en proceso de evaluación regulatoria en Europa o España, pero somos optimistas y esperamos que en los próximos años se puedan ofrecer plenamente a nuestros pacientes.
Lo cierto es que nos encontramos en un momento muy esperanzador, en el que se están desarrollando más opciones terapéuticas que nunca para esta enfermedad.
El desafío es que estos tratamientos son complejos: requieren un seguimiento especializado estrecho, con elevado consumo de recursos, y por otra parte, no todos los pacientes son candidatos a las terapias que he comentado. Por otra parte, los clínicos necesitamos más datos en vida real para comprender la eficacia a largo plazo y cómo combinar las distintas opciones para lograr el máximo beneficio para los pacientes.
Los determinantes sociales tienen un enorme peso en enfermedades raras. ¿Qué factores sociales, económicos o territoriales creen que más condicionan la calidad de vida y la atención de los pacientes con Duchenne?
SA: En términos de costes sociales, con lo que luchamos mucho es contra el desconocimiento de la enfermedad, a nivel social hay una falta de sensibilización y una falta de foco social por el desconocimiento. No es como otro tipo de enfermedades cuya prevalencia es mucho mayor, entonces partimos ya con este hándicap.
Además, se puede englobar tanto en términos sociales como en costes económicos el tema de las ayudas sociales. En nuestro caso, acceder a un diagnóstico de discapacidad o dependencia nos lleva tiempo, de hecho, no se aceleran para nada las citas, tampoco por el hecho de tener un diagnóstico de Duchenne se asocia un porcentaje de discapacidad que es el que permite acceder a las ayudas, que es el 33%. Nosotros, desde el minuto uno, estamos dando fisioterapia al niño, que debe ser diaria, que no es gratis y tenemos que financiarla nosotros. Porque si ese 33% no se concede desde el principio, no hay ayudas. Esto es un factor contra el que nos enfrentamos y luchamos para que se revierta.
Económicamente, falta inversión en investigación, yo creo que eso es lo fundamental. Creo, y estoy totalmente de acuerdo con la doctora, que estamos viviendo una época de cierto optimismo, pero falta mucha implicación y mucha inversión. En las enfermedades raras y en el caso de la distrofia muscular de Duchenne (de hecho, es la distrofia más comúnmente diagnosticada), se está invirtiendo, pero que es una inversión que viene de la mano del sector privado, tanto de laboratorios como de asociaciones como la nuestra, que nació en principio para invertir en investigación. También hay investigación en hospitales públicos, por supuesto, pero hace falta más concienciación en este caso.
Estamos viviendo una época de cierto optimismo, pero falta mucha implicación e inversión en investigación en enfermedades raras.
Y en cuanto a los costes territoriales, llama mucho la atención que, dependiendo del código postal de donde vivamos, tenemos más o menos derecho incluso a acceder a fármacos que no tienen precio todavía. Es decir, el hecho de que exista un fármaco que todavía no ha tenido una negociación de precios y que está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, no significa que haya un clínico que lo recete y ya vayamos a tener acceso a él. No, no es así para nada. Dependiendo de la comunidad autónoma donde vivamos, puede ser que sí o puede ser que no. De hecho, es un derecho de acceso que tenemos todos. La enfermedad de Duchenne es un deterioro en el que en meses se pueden ver muchos cambios en el niño, y el hecho de empezar a tomar un determinado fármaco que está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y ha demostrado que puede parar la enfermedad (no sabemos cuánto, pero durante un tiempo de momento), el hecho de que se esté denegando a un niño ese fármaco, la verdad es que atenta contra el principio de igualdad, por supuesto.
Esta enfermedad genera múltiples costes: sanitarios, educativos, logísticos, emocionales. ¿Cómo se enfrentan estos desafíos desde las familias y desde el sistema sanitario? ¿Qué apoyos consideran fundamentales?
RG: Desde el sistema sanitario intentamos dar respuesta a estos desafíos a través de unidades multidisciplinares que integran neurología, neumología, cardiología, rehabilitación, traumatología, nutrición y endocrinología, y apoyo psicológico. La coordinación es fundamental para reducir la carga de múltiples citas y pruebas. También debemos trabajar en red con atención primaria, con los recursos locales y con el colegio.
El tratamiento farmacológico es solo una pieza más del puzle: igual de importante son la fisioterapia, el acceso a productos de apoyo (ayudas técnicas, ortesis, silla de ruedas) y adaptación del hogar, la atención domiciliaria y el apoyo psicosocial del paciente y la familia.
Comparto la percepción de que, en ocasiones, los recursos públicos no alcanzan a cubrir plenamente las necesidades de apoyo de las familias ni a garantizar siempre el seguimiento más óptimo de los pacientes.
¿Qué importancia tiene visibilizar no solo la enfermedad, sino la carga global que conlleva vivir con Duchenne, especialmente para lograr más comprensión, empatía y políticas públicas sostenibles?
SA: La visibilización de Duchenne es fundamental para nosotros, es imprescindible. Una persona que nace con Duchenne está viendo desde el principio cómo va perdiendo capacidades y adquiriendo limitaciones, y cómo el paciente adulto puede conocer la gravedad extrema de su situación y cómo se van deteriorando el corazón y el pulmón, lo que pone en riesgo su vida. Muy poca gente conoce que esto sucede con Duchenne, es decir, la baja esperanza de vida y el sufrimiento de los tratamientos.
Esto está ligado a otro tipo de enfermedades que se conocen muy bien y que, en el momento en que se expresan o se habla de ellas, la sociedad las conoce, se sensibiliza enseguida y desarrolla empatía, cosa que a nosotros nos cuesta porque no se conoce. En el momento en que se dé mucha más visibilidad y llegue a toda la sociedad, quizás ese sea el empuje que necesitamos para que las Administraciones Públicas se conciencien y empiecen a ayudar de verdad a las enfermedades raras, a Duchenne en este caso proporcionando lo que he comentado antes: ayudas públicas e inversión en investigación.
Mirando al futuro: Doctora, ¿cuáles son las líneas más prometedoras en investigación y atención clínica?
RG: En investigación, las líneas más prometedoras hoy en día son las terapias génicas y moleculares que buscan restaurar o sustituir la distrofina, como la terapia génica sistémica o las terapias de exon skipping de nueva generación. Además, hay un gran interés en explorar la posibilidad de terapias combinadas, es decir, tratar a los pacientes de forma dual, actuando no solo sobre el defecto genético sino también a nivel local del músculo, reduciendo la inflamación y fibrosis y potenciando la regeneración del músculo dañado.
Las líneas más prometedoras hoy en día son las terapias génicas y moleculares que buscan restaurar o sustituir la distrofina, como la terapia génica sistémica o el exon skipping.
Otro aspecto clave es el desarrollo de biomarcadores y de herramientas de evaluación más sensibles, incluyendo recursos digitales, que nos permitan medir de forma objetiva la eficacia de los tratamientos. Esto es esencial para garantizar que los beneficios que vemos en los ensayos clínicos se traducen realmente en una mejoría de los pacientes en la vida real.
En atención clínica, la tendencia es hacia unidades multidisciplinares cada vez más coordinadas, y unidades de transición a adultos que aseguren un seguimiento adecuado y mejoren la calidad de vida de los pacientes y sus familias.
Presidenta, ¿qué esperanzas y demandas urgentes tienen hoy las familias y las asociaciones?
SA: Pues la verdad es que, aunque nos hemos acostumbrado a vivir el día a día, sí que vemos el futuro con mucha esperanza, porque conocemos cómo ha ido evolucionando Duchenne. Vemos a afectados adultos que nos cuentan cómo fueron sus inicios, cómo algunos ni siquiera han tomado corticoides. Por lo tanto, lo que tenemos claro es que estamos viviendo en una época en la que hay mucho optimismo y consideramos que la cura va a llegar, eso lo sabemos, el problema es cuándo. Soy presidenta de la asociación y represento a todas las familias, pero también tengo un hijo con Duchenne. El problema es que sé que va a llegar la cura, pero necesito que sea ya. Entonces, eso es lo que demandamos todas las familias: necesitamos saber que vamos a tener tratamientos que van a demostrar cierta eficacia y que van a ir retrasando la enfermedad, pero necesitamos una cura ya.
En cuanto a los tratamientos, contamos con los corticoides, que continúan siendo la base para frenar la progresión de la enfermedad, desarrollándose en los últimos años nuevas moléculas con una eficacia antiinflamatoria similar, pero con un mejor perfil de efectos secundarios.
Por otra parte, también se han desarrollado nuevas terapias como, por ejemplo, los tratamientos inhibidores de la histona desacetilasa, que promueven la regeneración muscular y terapias dirigidas al defecto genético: el exon skipping (salto de exón) que permite restaurar parcialmente la distrofina, y la terapia génica que busca aportar una copia funcional del gen.
Algunos de los tratamiento que menciono están aún en proceso de evaluación regulatoria en Europa o España, pero somos optimistas y esperamos que en los próximos años se puedan ofrecer plenamente a nuestros pacientes.
Lo cierto es que nos encontramos en un momento muy esperanzador, en el que se están desarrollando más opciones terapéuticas que nunca para esta enfermedad.
El desafío es que estos tratamientos son complejos: requieren un seguimiento especializado estrecho, con elevado consumo de recursos, y por otra parte, no todos los pacientes son candidatos a las terapias que he comentado. Por otra parte, los clínicos necesitamos más datos en vida real para comprender la eficacia a largo plazo y cómo combinar las distintas opciones para lograr el máximo beneficio para los pacientes.
Los determinantes sociales tienen un enorme peso en enfermedades raras. ¿Qué factores sociales, económicos o territoriales creen que más condicionan la calidad de vida y la atención de los pacientes con Duchenne?
SA: En términos de costes sociales, con lo que luchamos mucho es contra el desconocimiento de la enfermedad, a nivel social hay una falta de sensibilización y una falta de foco social por el desconocimiento. No es como otro tipo de enfermedades cuya prevalencia es mucho mayor, entonces partimos ya con este hándicap.
Además, se puede englobar tanto en términos sociales como en costes económicos el tema de las ayudas sociales. En nuestro caso, acceder a un diagnóstico de discapacidad o dependencia nos lleva tiempo, de hecho, no se aceleran para nada las citas, tampoco por el hecho de tener un diagnóstico de Duchenne se asocia un porcentaje de discapacidad que es el que permite acceder a las ayudas, que es el 33%. Nosotros, desde el minuto uno, estamos dando fisioterapia al niño, que debe ser diaria, que no es gratis y tenemos que financiarla nosotros. Porque si ese 33% no se concede desde el principio, no hay ayudas. Esto es un factor contra el que nos enfrentamos y luchamos para que se revierta.
Económicamente, falta inversión en investigación, yo creo que eso es lo fundamental. Creo, y estoy totalmente de acuerdo con la doctora, que estamos viviendo una época de cierto optimismo, pero falta mucha implicación y mucha inversión. En las enfermedades raras y en el caso de la distrofia muscular de Duchenne (de hecho, es la distrofia más comúnmente diagnosticada), se está invirtiendo, pero que es una inversión que viene de la mano del sector privado, tanto de laboratorios como de asociaciones como la nuestra, que nació en principio para invertir en investigación. También hay investigación en hospitales públicos, por supuesto, pero hace falta más concienciación en este caso.
Y en cuanto a los costes territoriales, llama mucho la atención que, dependiendo del código postal de donde vivamos, tenemos más o menos derecho incluso a acceder a fármacos que no tienen precio todavía. Es decir, el hecho de que exista un fármaco que todavía no ha tenido una negociación de precios y que está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, no significa que haya un clínico que lo recete y ya vayamos a tener acceso a él. No, no es así para nada. Dependiendo de la comunidad autónoma donde vivamos, puede ser que sí o puede ser que no. De hecho, es un derecho de acceso que tenemos todos. La enfermedad de Duchenne es un deterioro en el que en meses se pueden ver muchos cambios en el niño, y el hecho de empezar a tomar un determinado fármaco que está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento y ha demostrado que puede parar la enfermedad (no sabemos cuánto, pero durante un tiempo de momento), el hecho de que se esté denegando a un niño ese fármaco, la verdad es que atenta contra el principio de igualdad, por supuesto.
Esta enfermedad genera múltiples costes: sanitarios, educativos, logísticos, emocionales. ¿Cómo se enfrentan estos desafíos desde las familias y desde el sistema sanitario? ¿Qué apoyos consideran fundamentales?
RG: Desde el sistema sanitario intentamos dar respuesta a estos desafíos a través de unidades multidisciplinares que integran neurología, neumología, cardiología, rehabilitación, traumatología, nutrición y endocrinología, y apoyo psicológico. La coordinación es fundamental para reducir la carga de múltiples citas y pruebas. También debemos trabajar en red con atención primaria, con los recursos locales y con el colegio.
El tratamiento farmacológico es solo una pieza más del puzle: igual de importante son la fisioterapia, el acceso a productos de apoyo (ayudas técnicas, ortesis, silla de ruedas) y adaptación del hogar, la atención domiciliaria y el apoyo psicosocial del paciente y la familia.
Comparto la percepción de que, en ocasiones, los recursos públicos no alcanzan a cubrir plenamente las necesidades de apoyo de las familias ni a garantizar siempre el seguimiento más óptimo de los pacientes.
¿Qué importancia tiene visibilizar no solo la enfermedad, sino la carga global que conlleva vivir con Duchenne, especialmente para lograr más comprensión, empatía y políticas públicas sostenibles?
SA: La visibilización de Duchenne es fundamental para nosotros, es imprescindible. Una persona que nace con Duchenne está viendo desde el principio cómo va perdiendo capacidades y adquiriendo limitaciones, y cómo el paciente adulto puede conocer la gravedad extrema de su situación y cómo se van deteriorando el corazón y el pulmón, lo que pone en riesgo su vida. Muy poca gente conoce que esto sucede con Duchenne, es decir, la baja esperanza de vida y el sufrimiento de los tratamientos.
Esto está ligado a otro tipo de enfermedades que se conocen muy bien y que, en el momento en que se expresan o se habla de ellas, la sociedad las conoce, se sensibiliza enseguida y desarrolla empatía, cosa que a nosotros nos cuesta porque no se conoce. En el momento en que se dé mucha más visibilidad y llegue a toda la sociedad, quizás ese sea el empuje que necesitamos para que las Administraciones Públicas se conciencien y empiecen a ayudar de verdad a las enfermedades raras, a Duchenne en este caso proporcionando lo que he comentado antes: ayudas públicas e inversión en investigación.
Mirando al futuro: Doctora, ¿cuáles son las líneas más prometedoras en investigación y atención clínica?
RG: En investigación, las líneas más prometedoras hoy en día son las terapias génicas y moleculares que buscan restaurar o sustituir la distrofina, como la terapia génica sistémica o las terapias de exon skipping de nueva generación. Además, hay un gran interés en explorar la posibilidad de terapias combinadas, es decir, tratar a los pacientes de forma dual, actuando no solo sobre el defecto genético sino también a nivel local del músculo, reduciendo la inflamación y fibrosis y potenciando la regeneración del músculo dañado.
Otro aspecto clave es el desarrollo de biomarcadores y de herramientas de evaluación más sensibles, incluyendo recursos digitales, que nos permitan medir de forma objetiva la eficacia de los tratamientos. Esto es esencial para garantizar que los beneficios que vemos en los ensayos clínicos se traducen realmente en una mejoría de los pacientes en la vida real.
En atención clínica, la tendencia es hacia unidades multidisciplinares cada vez más coordinadas, y unidades de transición a adultos que aseguren un seguimiento adecuado y mejoren la calidad de vida de los pacientes y sus familias.
Presidenta, ¿qué esperanzas y demandas urgentes tienen hoy las familias y las asociaciones?
SA: Pues la verdad es que, aunque nos hemos acostumbrado a vivir el día a día, sí que vemos el futuro con mucha esperanza, porque conocemos cómo ha ido evolucionando Duchenne. Vemos a afectados adultos que nos cuentan cómo fueron sus inicios, cómo algunos ni siquiera han tomado corticoides. Por lo tanto, lo que tenemos claro es que estamos viviendo en una época en la que hay mucho optimismo y consideramos que la cura va a llegar, eso lo sabemos, el problema es cuándo. Soy presidenta de la asociación y represento a todas las familias, pero también tengo un hijo con Duchenne. El problema es que sé que va a llegar la cura, pero necesito que sea ya. Entonces, eso es lo que demandamos todas las familias: necesitamos saber que vamos a tener tratamientos que van a demostrar cierta eficacia y que van a ir retrasando la enfermedad, pero necesitamos una cura ya.