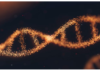Where the Genetic Code Meets the Zip Code: Advancing Equity in Rare Disease Genomics
Wojcik MH, Smith HS, Fraiman YS. Where the Genetic Code Meets the Zip Code: Advancing Equity in Rare Disease Genomics. Hastings Cent Rep. 2024 Dec;54 Suppl 2:S49-S55. doi: 10.1002/hast.4929
ANISIA GIL GARCÍA Y ELENA MORA NAVAS
Área de Transformación Social de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)
RESUMEN
El artículo expone cómo la medicina genómica, campo en expansión con gran potencial para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras, sigue reproduciendo desigualdades históricas debido a múltiples factores estructurales, sociales y culturales. Así, la combinación del lugar donde se nace y/o vive, las condiciones sociales, la lengua, el nivel educativo o los recursos eco- nómicos y tecnológicos condicionan directamente quién accede y quién se beneficia del diagnóstico genético.
Esta desigualdad se evidencia en la escasa representatividad racial, étnica y socioeconómica de muchas investigaciones, dificultando que los avances derivados se apliquen eficazmente a todas las poblaciones por igual en el diagnóstico y, sobre todo, que las familias tengan acceso real a terapias, tratamientos, apoyos y recursos clínicos que aún no están disponibles clínicamente para todos. Para abordar esta inequidad, los autores proponen que la genómica de enfermedades raras incorpore dos herramientas funda mentales:
La teoría ecosocial de Nancy Krieger: Esta teoría analiza el modo en que los individuos viven el impacto acumulado de factores sociohistóricos en su salud. Así, el artículo propone usar esta teoría como marco conceptual que per- mita entender cómo los procesos sociales como el racismo estructural, la pobreza o la exclusión son somatizados por el cuerpo, afectando a los procesos diagnósticos, pronósticos y de atención.
La medicina narrativa: Entendida como la integración de relatos personales, experiencias y testimonios escritos, orales o audio- visuales como fuente de información clínica válida para orientar protocolos, identificar obstáculos y diseñar medidas de equidad. Partiendo de esta premisa, en el artículo se aboga por utilizar estas vivencias como complemento empírico que permita comprender mejor las barreras que encuentran las personas con enfermedades raras y sus familiares en su camino hacia el diagnóstico.
COMENTARIO
Hablar de enfermedades raras es hablar de inequidad en el acceso a los recursos sociales y sanitarios, en cualquier punto del mundo. De acuerdo con el artículo, existen graves desigualdades, especial- mente en materia de diagnóstico y tratamiento. En el caso español, esta inequidad se percibe especialmente en el acceso a determinadas pruebas o tratamientos según la Comunidad Autónoma en la que nos encontremos.
El ejemplo más evidente de ello son los programas de cribado neonatal. Conocida comúnmente como “la prueba del talón”, esta prueba es el primer paso para diagnosticar precozmente enfermedades graves, antes de que aparezcan sus síntomas. La principal dificultad es la inequidad existente en el acceso a estas pruebas fuera y dentro de nuestro país, donde algunas autonomías criban el mínimo estatal de 12 patologías y otras más de 40.
A esta desigualdad tangible de los territorios, se suma una invisible e intangible: la de las personas en riesgo de exclusión que no llegan a los servicios sanitarios o a las organizaciones de pacientes. Si bien contamos con un sistema sanitario público y fuerte respecto a los modelos de otros países como los analizados en el artículo, lo cierto es que las barreras socia- les hacen que aún hoy familias con enfermedades raras o sin diagnóstico vivan con la dificultad añadida de la desinformación, la falta de recursos y del acompañamiento de la enfermedad.
El papel del movimiento asociativo de enfermedades raras resulta crucial, pues, ante la falta de información, las propias familias y entidades impulsan investigaciones, recogen datos y visibilizan realidades
La teoría ecosocial, aplicada al contexto estatal, permite entender estas diferencias como una cuestión de acceso geográfico, y también como una conjunción de factores culturales, sociales y estructurales que atraviesan el territorio. Siguiendo con el mismo ejemplo anterior, en el caso del cribado neonatal, la teoría ecosocial nos invita a mirar más allá del acto de diagnóstico para poner el foco también en la necesidad de acompañar y formar a las familias desde el primer momento, especialmente allí donde resulta más difícil llegar, bien sea por la distancia al hospital de referencia, la barrera idiomática o el desconocimiento.
Por ejemplo, en patologías en las que la nutrición es clave, es fundamental proveer de formación en salud adaptada a las características y recursos de cada familia, porque solo así se garantiza la equidad real en resultados y cali- dad de vida. La prevención también requiere un acompañamiento y apoyo efectivo y continuado en el proceso de manejo de la enfermedad.
La otra gran barrera es la falta de información social y de estudios científicos enfocados a la realidad de quienes conviven con enfermedades raras y, aún menos, a la relación de estas enfermedades con minorías y colectivos vulnerables. En este punto el papel del movimiento asociativo de enfermedades raras resulta crucial, pues, ante la falta de información, las propias familias y entidades impulsan investigaciones, recogen datos y visibilizan realidades que hasta la fecha no se conocían y, por tanto, no se podían abordar. Además, este esfuerzo del colectivo da voz a quienes la necesitan, pero también se convierte en una fuente indispensable para orientar la mejora de la atención sanitaria y las políticas públicas.
La experiencia del paciente es un plus para la atención. Los testimonios y datos cualitativos de las personas con enfermedades raras y sus familias pueden, mediante la medicina narrativa, transformar tanto la investigación como la práctica clínica, permitiendo comprender el auténtico impacto de la enfermedad y los retos a los que se enfrenta cada familia a lo largo del proceso, especialmente en lo relativo al impacto social de la enfermedad, donde las personas y familias cuentan con una experiencia de incalculable valor.
Hablar de enfermedades raras es hablar de inequidad en el acceso a los recursos sociales y sanitarios, en cualquier punto del mundo.
Los testimonios y datos cualitativos de las personas con enfermedades raras y sus familias pueden, mediante la medicina narrativa, transformar la investigación y la práctica clínica
Recursos que además son escasos y muy limitados respecto a las más de 6.000 enfermedades raras que existen. Por ello, además de la importancia de generar mar- cos que homogenicen el acceso a los recursos que ya existen, en FEDER creemos en la importancia de integrar la experiencia de las personas y familiares que conviven con enfermedades raras o están en busca de diagnóstico, estableciendo así una estructura sanitaria humana y centrada en las personas. Porque la equidad se alcanza solo igualando el acceso a las pruebas o los tratamientos, pero también garantizando el acompañamiento, la comprensión y los recursos antes, durante y después del mismo.