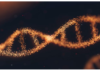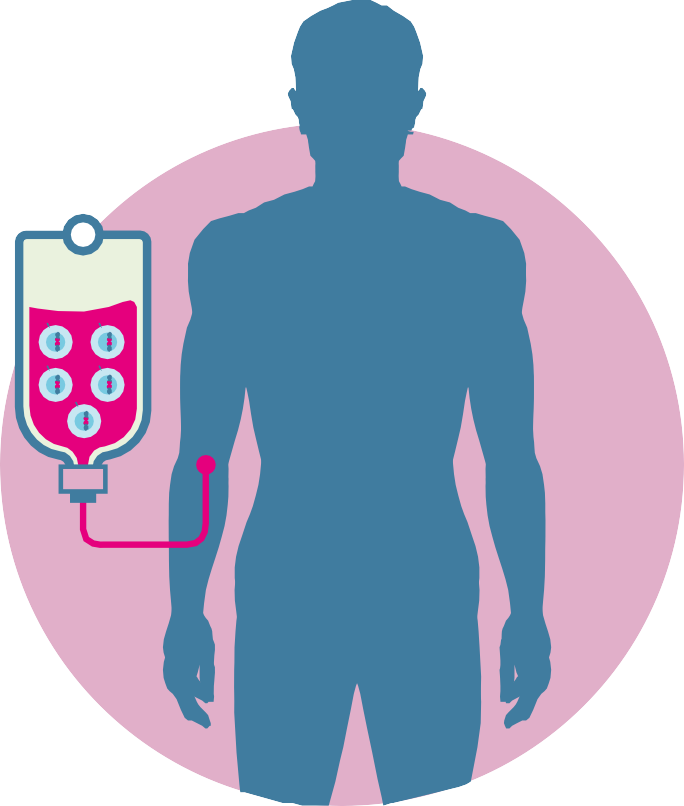
Anna Sureda Balari
Jefa del Servicio de Hematología Clínica, Instituto Catalán de Oncología L´Hospitalet. Presidenta del Grupo Español de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos y Terapia Celular. Presidenta Electa de la Sociedad Europea de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos y Terapia Celular.
La proliferación en los últimos años de los llamados medicamentos de terapia avanzada (advanced therapy medicinal products, ATMP) y los dirigidos al tratamiento de las enfermedades raras (EERR) ha puesto en jaque al sistema nacional de salud (SNS). Estos fármacos constituyen opciones curativas que en ocasiones o, cuando menos, se asocian a una mejora significativa en la calidad de vida y la salud de pequeños grupos de pacientes que previamente carecían de opciones terapéuticas válidas. Por un lado, el objetivo de las administraciones públicas sanitarias de nuestro país es asegurar a los ciudadanos “el derecho a la protección de la salud, con el objetivo común de garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el SNS”. El cumplir este objetivo, sin embargo, comporta la optimización de la gestión del acceso al mercado de los medicamentos y, además, el garantizar la sostenibilidad del sistema.
La European Medical Agency (EMA) ha desarrollado algunas estrategias destinadas a facilitar la introducción y el acceso en los diferentes países europeos de fármacos considerados de interés para la salud pública pero que, por diferentes motivos, no pueden aportar toda la evidencia que se requiere en otras vías de aprobación. Entre estas estrategias se encuentran la evaluación acelerada, que reduce el periodo de tiempo de aprobación a dos meses, la aprobación condicional que se renueva de manera anual y permite la utilización del fármaco aún con datos de seguridad y eficacia no completos, la autorización bajo circunstancias excepcionales y la estrategia PRIME que acelera el acceso a los fármacos gracias al establecimiento de un diálogo temprano con los promotores de medicamentos innovadores para optimizar planes de desarrollo y la evaluación de los mismos. La legislación de los ATMP en España está basada en las directivas europeas que cubren todos los aspectos regulatorios, a excepción de los ATMP de fabricación no industrial, que son específicos de cada país comunitario miembro. El marco estratégico de las EERR se ha definido en España a través de la Estrategia en EERR del SNS, publicada inicialmente en el año 2009 y posteriormente actualizada en el 2014, que incluye medidas propias de cada una de las Comunidades Autónomas. Finalmente, el plan de abordaje de las terapias avanzadas en el SNS, medicamentos receptores de antígenos quiméricos (CAR), fue aprobado a finales de 2018 en el marco del consejo interterritorial con el objetivo de organizar de manera planificada, equitativa, segura y eficiente la utilización de los medicamentos CAR dentro del SNS e impulsar la investigación pública, así como su fabricación propia y pública en condiciones que garanticen los estándares de calidad, seguridad y eficacia.

Sin embargo, y pese a todos los esfuerzos realizados tanto a nivel europeo como nacional para agilizar el proceso y llegar al objetivo final, en España aún queda mucho camino por recorrer. España sólo ocupa una posición intermedia en cuanto al grado y al tiempo de acceso a este tipo de terapias: sólo un 40% de los medicamentos huérfanos (MMHH) que actualmente disponen de aprobación por parte de la EMA cuentan con autorización de comercialización en nuestro país (frente a un 60-80% en Francia e Italia y más de un 90% en Alemania); sólo el 40% se encuentran financiados por el SNS y, si nos fijamos en los tiempos de acceso a los fármacos, los 486 días transcurridos entre la aprobación de la EMA y la disponibilidad del fármaco en España comparan muy desfavorablemente con Dinamarca, Austria, Finlandia e Italia (109-308 días) o con Alemania, donde el reembolso es automático. Sin duda alguna, estos retrasos no únicamente dificultan el acceso de los pacientes a fármacos de relevancia en el tratamiento de su enfermedad de base, sino que también dificultan y retrasan el conocimiento crítico por parte de los profesionales implicados en el fármaco en cuestión, pues el manejo adecuado y preciso de los medicamentos se deriva en gran parte de la experiencia diaria en su utilización.
Si nos centramos en los ATMP, sólo 3 de las 12 terapias actualmente con autorización por parte de la EMA han recibido financiación en España (2 terapias CART y una terapia celular); este porcentaje, compara también desfavorablemente con la situación a nivel de otros países europeos como Alemania (75% de terapias con financiación), Reino Unido (58%) y Francia e Italia (41%).
La introducción de las células CART fuera del marco de los ensayos clínicos supuso un nuevo reto al sistema. Ya hace más de dos años, el Ministerio de Sanidad estableció diversos grupos de trabajo constituidos por personas con gran experiencia en terapia celular que plantearon protocolos fármaco-clínicos con los que afrontar la gestión de los productos, además de profundizar en aspectos concretos de cada indicación. Dentro de este proceso se incluyó la selección de un número reducido de centros que se consideró cumplía con los estándares de cualidad necesarios para la puesta en marcha de una estrategia terapéutica compleja y novedosa en nuestro país. El análisis de los datos resultantes de una experiencia de algo más de dos años en el momento actual indica que el sistema sanitario español es capaz de administrar de manera segura estos medicamentos a los pacientes candidatos a recibirlo. Sin embargo, también indica que el acceso al fármaco es más dificultoso de lo esperado (el número de pacientes tratados es significativamente inferior a los que en un principio se consideraron como población diana, la mediana de tiempo entre la decisión de tratar a un paciente con células CART y la infusión del producto es demasiado larga e inaceptable teniendo en cuenta el tipo de pacientes a tratar, la distribución de los centros CART es irregular a lo largo de la geografía española, lo que no favorece la equidad entre los pacientes). Impera entonces la revisión de todo el proceso con el objetivo de optimizar lo aprendido, pero también de solventar aspectos críticos bien reconocidos en los análisis realizados por las autoridades sanitarias, con el objetivo de garantizar un acceso universal uniforme a todos los pacientes candidatos.
El objetivo del presente número de newsRARE es precisamente revisar de manera global el proceso de acceso y aprobación de las terapias avanzadas en nuestro país, a través de una reflexión crítica y profunda sobre lo que hemos conseguido y lo que está aún pendiente de modificar. En este análisis, no podían faltar las voces de expertos profesionales directamente implicados en el manejo de las EERR y de representantes de pacientes, los principales afectados en esta complicada estrategia, quienes ofrecen, a lo largo del volumen, sus experiencias, comentarios y opiniones sobre este tema tan actual en nuestro SNS.