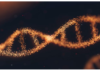MARIA ALSINA
Oncóloga del Hospital Universitario de Navarra (HUN)
En los últimos años hemos visto cómo las terapias dirigidas e inmunoterapias abren nuevas posibilidades en tumores con pocas opciones terapéuticas. ¿Qué papel juegan los ensayos clínicos en garantizar el acceso temprano a estas innovaciones?
MA: Los ensayos clínicos son los que nos permiten la aprobación de nuevos fármacos, y permiten demostrar que un fármaco es eficaz. Hay que tener en cuenta que, para que un fármaco llegue al desarrollo clínico, primero pasa por una fase preclínica en la que demuestra su eficacia a nivel de laboratorio y sabemos que esto no siempre se traslada a una eficacia a nivel clínico, porque a nivel clínico hay muchos más factores que interfieren.
Los fármacos tienen toxicidades asociadas que hay que valorar en la relación riesgo-beneficio. Los ensayos clínicos permiten al paciente poder acceder de forma temprana a fármacos (antes de que estos sean aprobados) y, para nosotros, los médicos oncólogos, lo que nos permite es empezar el manejo de los nuevos fármacos también de una forma temprana, aprender a manejar la toxicidad. Sabemos que existe una curva de aprendizaje, con lo cual, los ensayos clínicos nos benefician a todos, tanto a pacientes como a oncólogos.
¿Qué retos encuentra el sistema de salud para integrar pruebas de biomarcadores y terapias innovadoras en el abordaje de pacientes con tumores poco frecuentes o con expresiones moleculares específicas?
MA: La integración de los biomarcadores y de las terapias innovadoras en la clínica habitual se vincula a un reto, tanto a nivel clínico como a nivel económico. A nivel clínico, porque los médicos tenemos que aprender. Existe una curva de aprendizaje cuando hablamos de biomarcadores. Los biomarcadores normalmente son en tejido o son en sangre, entonces necesitamos que nuestros patólogos aprendan cómo diagnosticar ese biomarcador y, en cuanto a nosotros los oncólogos, tenemos que aprender qué quiere trasladar una positividad de ese biomarcador. Normalmente un biomarcador no es una prueba que te diga sí o no, sino que es lineal. Tenemos que aprender a interpretar, junto con los patólogos, la positividad y qué tipo de positividad tiene el biomarcador e igualmente en las terapias dirigidas asociadas al biomarcador. Este es el reto a nivel clínico.
Pero también existe un reto a nivel económico. Tanto las pruebas diagnósticas como los tratamientos tienen un coste que es importante y que el sistema de salud debe soportar al incorporar todos estos nuevos fármacos.
Por todo ello, es de vital importancia conocer los biomarcadores. Esto nos posibilita seleccionar a una población más pequeña, porque no toda la población se beneficia de un mismo tratamiento, e identificar y seleccionar la población en la que podemos dar estos nuevos fármacos y, por ello, intentar hacer que el reto económico, que el gasto, sea solo para aquellos pacientes que realmente se benefician del fármaco.
Sabemos que el acceso a biomarcadores como claudina 18.2 es clave para aplicar terapias personalizadas. ¿Qué barreras existen hoy en España para garantizar ese acceso equitativo?
MA: El acceso a las nuevas terapias requiere como primera premisa que los ensayos nos hayan demostrado que la terapia es eficaz, siempre con una toxicidad aceptable. A nivel europeo, la EMA tiene que aprobarlo, se tiene que recomendar en las guías europeas y luego, a nivel nacional, nuestro Ministerio de Sanidad tiene que aprobar la terapia. Además, en España, a nivel regional, la terapia tiene que estar aprobada no solo por el Ministerio de Sanidad, sino también en cada comunidad autónoma e incluso dentro de una comunidad autónoma, cada región u hospital debe aprobar los nuevos tratamientos. Con lo cual, desde que se aprueba un fármaco por la EMA hasta que se incorpora en la práctica clínica asistencial pasa un tiempo no despreciable. Hablamos de muchos meses o años. Desde que la EMA aprueba el fármaco se debe empezar a trabajar para acelerar todo este proceso y para que llegue lo antes posible a los pacientes.
Aparte de todas estas aprobaciones burocráticas, también necesitamos formación de los médicos, porque cuando nos llega un nuevo fármaco tenemos que aprender a saber utilizarlo: qué población se beneficia, qué indicaciones tiene, cuáles son los efectos adversos y cómo se manejan. No solo es la aprobación a nivel del Ministerio y la regulación a nivel de cada comunidad autónoma y a nivel hospitalario, sino que también existe una curva de aprendizaje por parte de todos los médicos implicados en la administración de ese nuevo fármaco.
Desde su experiencia clínica e investigadora, ¿de qué manera influyen los determinantes sociales, como nivel socioeconómico, educación o localización geográfica, en el pronóstico y tratamiento del cáncer gástrico avanzado?
MA: Las aprobaciones de los nuevos fármacos no son iguales en toda España. Sabemos que el Ministerio aprueba (o no aprueba), pero luego, a nivel regional, hay diferencias, existen inequidades, no en todas las comunidades autónomas se aprueban los mismos fármacos y para las mismas indicaciones.
También es importante trabajar en la formación. Como decía, es muy importante que los oncólogos nos especialicemos. No se puede ser médico de todo, ni se puede ser oncólogo de todos los tumores. Necesitamos que los oncólogos nos especialicemos. Por ejemplo, estamos hablando del cáncer gástrico, pues hay que especializarse en el tratamiento de los tumores digestivos y supraespecializarse en el tratamiento de los tumores digestivos del tracto superior. Existe un compromiso por nuestra parte con esta especialización, porque cada vez la oncología incorpora más tratamientos, cada vez es más difícil y cada vez necesitamos más estudiar para poder manejar correctamente los nuevos fármacos. Entonces existe este compromiso. Cánceres como el cáncer gástrico, que no puede considerarse un tumor raro pero que sí es poco frecuente, necesitan ser tratados en centros de referencia en los que se vean muchos pacientes con cáncer gástrico.
Entonces, ¿influyen los determinantes geográficos? Sí. Yo diría que, primero, la principal inequidad se debe a las diferentes aprobaciones de los fármacos en las diferentes comunidades autónomas, pero también hay que considerar que ciertos tumores, y en este caso el cáncer gástrico, deben ser tratados en hospitales grandes y no en hospitales regionales en los que se vean pocos pacientes con esta patología.
¿Cómo cree que podemos avanzar hacia un modelo de atención oncológica más centrado en el bienestar del paciente y no solo en el tratamiento de la enfermedad?
MA: Los comités multidisciplinares son muy importantes y ya entran dentro del modelo de atención oncológica actual. Es muy importante que los pacientes sean planteados dentro del comité multidisciplinar. Como decía al inicio, el paciente con cáncer gástrico es un paciente frágil y desnutrido debido a todos los síntomas del tumor, y necesitamos colaborar y trabajar en conjunto con nutricionistas, y con el equipo de enfermería, que es muy importante para toda la parte de coordinación y de control de síntomas. Tenemos que estar muchas veces en contacto con los radiólogos para que nos ayuden a interpretar los hallazgos; con los cirujanos y con los radio- terapeutas, porque hay mucha paliación que también se puede hacer de forma no médica, sino con técnicas de radioterapia o técnicas quirúrgicas.
Luego está el darle la importancia necesaria a la toxicidad de los fármacos y a la calidad de vida, que es algo que en los últimos años se ha empezado a incorporar. Las escalas europeas de valoración de eficacia de un fármaco tienen muy en cuenta la toxicidad y la calidad de vida.
Y luego están las asociaciones de pacientes, que tienen un peso muy importante. Se debe considerar la opinión de los pacientes (en concreto desde las asociaciones de pacientes) desde el desarrollo de los fármacos, desde el principio de todo el proceso; durante el desarrollo (a lo mejor no preclínico, pero sí al inicio del desarrollo clínico), y hasta que se aprueba el fármaco y se empieza a administrar de forma clínica asistencial habitual.
Por último, ¿qué medidas urgentes propondría para reducir la inequidad en el acceso a la innovación terapéutica en el cáncer gástrico y otros tumores minoritarios?
MA: Para reducir la inequidad en el acceso a la innovación terapéutica en tumores no frecuentes como el cáncer gástrico, como he dicho previamente, necesitamos estos centros de referencia con oncólogos especializados y supraespecializados en el tratamiento de tumores minoritarios.
También quiero destacar, y aprovecho esta entrevista, el hecho de darle más importancia a la formación continuada de los médicos especialistas. Esto es algo que no se pro- mueve demasiado desde dentro de los hospitales porque, lógicamente, se entiende que el sistema sanitario está muy saturado por el coste de los medicamentos, pero creo que es de gran importancia que la gerencia de los hospitales se conciencie de que se deben destinar más recursos a la formación de los médicos. Los médicos nos tenemos que formar, pero no tenemos que ir a 20 reuniones al año, basta con ir 1- 2 reuniones o congresos (de los grandes), porque ahí es donde está la formación buena.
El formar a los médicos también va a repercutir en un des- censo del gasto sanitario, porque si nosotros, por ejemplo, sabemos mejor cómo tratar a los pacientes y anticipar las toxicidades, evitaremos ingresos hospitalarios y el gasto farmacéutico derivado de solventar esa toxicidad. Si aprendemos a tratar mejor a los pacientes y a seleccionar mejor, probablemente solo daremos los fármacos dirigidos a aquellos pacientes que se vayan a beneficiar realmente. Creo que la formación de los médicos debería estar promovida desde el mismo hospital. Se debería pro- mover formación en congresos importantes, no en simples charlas. Hay que irse a formar en aquellos eventos en los que participen los “tops”, los “key opinion leaders”. La formación, al final, repercutirá en un mejor tratamiento de los pacientes y en un descenso del gasto sanitario.