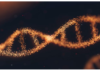Félix Rubial Bernárdez
Gerente del área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras
Sistema Público de Salud de Galicia (SERGAS)
Si usted está leyendo este editorial, estoy seguro de que no necesita que le aporte cifras, ni datos concretos, sobre la magnitud epidemiológica, clínica, social o económica de las enfermedades minoritarias. Solo me resta felicitarlo por su condición de lector habitual de newsRARE. Si por el contrario es usted un lector ocasional, no puedo más que invitarle a que se convierta en un seguidor permanente, porque aquí encontrará mucha, y muy variada, información actualizada sobre la realidad poliédrica de las patologías poco frecuentes.
Sea cual sea el caso, y partiendo de la base de que el camino por recorrer, en lo que se refiere a la atención integral a las personas con enfermedades raras, es muy largo y son muchos los problemas a los que encontrar soluciones; me gustaría resaltar, como fundamento preliminar, el notable impulso que ha cobrado en las últimas dos décadas todo lo relativo a estas patologías y sus circunstancias. Desde la transformación de los medios y capacidad diagnóstica hasta la apuesta por la innovación terapéutica, son muchos los hitos que se han alcanzado, favoreciendo la visibilización de un horizonte esperanzador para muchas personas.
Todo ello es fruto de una concatenación de estrategias, iniciativas y circunstancias que ha propiciado la toma de conciencia general del ecosistema sanitario sobre lo que significan y representan las enfermedades poco frecuentes. En esta sensibilización está la base de todo lo que ha venido después, y lo que está por venir dependerá también, y en gran medida, de que esa concienciación se extienda y se consolide en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
Dentro de estas circunstancias favorecedoras, resulta imprescindible destacar el Reglamento (CE) n.º 141/2000 del Parlamento y del Consejo Europeo, de 16 de diciembre de 1999, sobre medicamentos huérfanos en relación a los incentivos para fomentar la investigación, el desarrollo y la comercialización de los fármacos declarados huérfanos. Este marco, sustentado en ayudas públicas, agilidad en la aprobación y salida al mercado con dudas razonables sobre el balance riesgo/beneficio, ha puesto los pilares para dos décadas de crecimiento sin precedentes en la disponibilidad de novedades terapéuticas, pero también a un incremento sostenido del gasto.
Con la mirada puesta en el presente y en el futuro inmediato, el marco estratégico común de las políticas sanitarias europeas para las enfermedades raras está perfectamente recogido en el documento Rare 2030. Una de las 8 recomendaciones generales que incorpora y argumenta está orientada al abordaje terapéutico, y su enunciado resulta suficientemente explícito: tratamientos disponibles, accesibles y asequibles. Desgraciadamente el nivel de detalle en el desarrollo de la recomendación es demasiado genérico y no alcanza a definir acciones concretas para su consecución.
Desde la perspectiva de un gestor responsable de la asistencia sanitaria integral a la población de un área sanitaria, la preocupación por la financiación de los medicamentos huérfanos es, lógicamente, creciente, pero por el momento, discreta. No estando en mi ánimo resultar indolente ni mucho menos irresponsable, intentaré sustentar en datos estas opiniones.
Según la información publicada por el Ministerio de Sanidad en un reciente informe relativo al año 2020, el gasto en medicamentos huérfanos representa apenas un 5,2% del gasto total en medicamentos para el conjunto del Sistema Nacional de Salud (882,5 millones de euros). La tendencia es creciente y superior a la media del resto de medicamentos, proyectándose este incremento a anualidades futuras, pero la magnitud de las cifras es, como decía, discreta. Y todo ello teniendo en cuenta que el precio medio de las presentaciones de medicamentos huérfanos es más de 3.000 veces superior al de los medicamentos no huérfanos.
Se entremezclan, por tanto, la esperanza que aportan los nuevos abordajes con la intranquilidad por su impacto económico. Atendiendo a mis funciones y responsabilidades, debo afirmar, no obstante, que mis preocupaciones no se centran tanto en el gasto total ni en el impacto presupuestario, sino más bien en la impredecibilidad y la incertidumbre que produce la incorporación de nuevos tratamientos o indicaciones, una vez aprobada la dotación económica anual.
Esta realidad y las perspectivas futuras hacen necesaria la aplicación o la consolidación de fórmulas que aporten certidumbre y que nos permitan ejercer un mayor control del gasto, haciéndolo sostenible en el tiempo. Así, han sido muchas las voces que han propuesto la creación de fondos finalistas específicos para medicamentos huérfanos. Desde luego este hecho minoraría la incertidumbre, pero probablemente debilitase el rigor exigible en su manejo y acentuaría la inequidad con respecto a otros fármacos con similar impacto y que no están catalogados como huérfanos.
Desde mi perspectiva, la fórmula de financiación más adecuada en nuestro entorno es la del riesgo compartido, ya que permite garantizar un pago de fármacos ajustado a resultados, pero al mismo tiempo facilita la obtención de información relevante y sistemática sobre el impacto en salud que realmente producen; lo que, en el caso de los medicamentos huérfanos, dada su escasa evidencia preclínica, resulta de enorme relevancia.
Y para ello no podemos ampararnos en problemas de registro. Los medicamentos huérfanos constituyen un conjunto idóneo para hacer un seguimiento exhaustivo de sus resultados. La baja o muy baja prevalencia de las enfermedades minoritarias y el seguimiento estricto al que suelen estar sometidos los pacientes, facilitan la recogida sistemática de datos que permiten, una vez analizados, su evaluación clínica y económica, y todo ello sin necesidad de introducir cambios que distorsionen la práctica asistencial ordinaria. Es más, a mi juicio, el nivel de madurez que hemos alcanzado en nuestro medio en el uso de repositorios electrónicos de datos en la práctica clínica habitual debiera permitir dar un paso más en esta recomendación, exigiendo la incorporación de este mecanismo de financiación de manera sistemática, en el momento mismo de su aprobación.
También debiera promoverse la recogida de información sobre resultados desde la perspectiva de los propios pacientes, lo que resulta una exigencia en un entorno de asistencia sanitaria basada en valor como al que nos orientamos, con la idea de que estos datos se incorporen al marco evaluativo de los medicamentos.
Nos queda, por tanto, el reto inmediato de seguir incorporando fármacos que aporten valor, que mejoren la salud de los pacientes y que generen la contraprestación económica en virtud de esos resultados, dentro de un marco de sostenibilidad y asequibilidad. Ello exige un acuerdo leal entre Administración e industria, en el que los proveedores de asistencia tenemos el importante rol de garantizar una adecuada prescripción, pero también la responsabilidad de generar la evidencia que permita una correcta evaluación del medicamento y un pago justo del mismo.