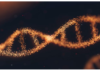Rafael González de Caldas
Gastroenterólogo pediatra en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y miembro del programa de Trasplante hepático infantil de Andalucía
¿Qué es la colestasis intrahepática familiar progresiva (PFIC) y cuáles son sus principales características en los pacientes pediátricos?
RG: Se trata de un conjunto de enfermedades que caen dentro de la categoría de colestasis genéticas. Estas condiciones se caracterizan por un mal funcionamiento en los transportadores de ácidos biliares, los cuales son responsables de permitir el paso de los ácidos biliares desde las células hepáticas hacia los canalículos biliares. Estas enfermedades suelen manifestarse en la edad pediátrica, generalmente durante el período de lactancia o incluso en el período neonatal. La característica principal es la presencia de un patrón de colestasis, es decir, la aparición de signos y síntomas que indican obstrucción en la bilis o en las sustancias asociadas a la bilis en el organismo.
Los síntomas pueden variar ampliamente según el tipo de enfermedad, e incluyen desde la coloración amarillenta de la piel, conocida como ictericia, hasta la aparición de picazón, alteraciones en los resultados de análisis clínicos y problemas en la función hepática.
¿Cuáles son los desafíos en el diagnóstico temprano de esta afección y cómo pueden los padres y médicos identificar posibles señales de alerta?
RG: Uno de los desafíos fundamentales radica en el diagnóstico de esta enfermedad, especialmente en el proceso de diferenciación con otras causas de colestasis que también se manifiestan en el período neonatal o durante la lactancia en niños pequeños, y que requieren tratamientos muy diferentes. Por ejemplo, es esencial distinguir entre la atresia de las vías biliares extrahepáticas, una malformación congénita que requiere intervención quirúrgica, y otras formas de colestasis que pueden afectar a recién nacidos prematuros o a bebés que presentan cuadros graves en los primeros días de vida y que también pueden manifestar signos y síntomas de colestasis.
En este sentido, los padres suelen detectar fácilmente los síntomas, ya que suelen ser evidentes, como el cambio de color en la piel del niño o su irritabilidad debido al picor. Por otro lado, es crucial que los profesionales de la salud tengan en mente estas enfermedades, ya que «los ojos no ven lo que la mente no sabe», para poder identificarlas cuando se presenten estos síntomas de los que estamos hablando. Dado que estas enfermedades son menos comunes que las causas más habituales de colestasis en niños pequeños, su consideración es esencial.
¿Cuáles son las opciones de tratamiento disponibles actualmente para los pacientes con PFIC? ¿Existen terapias específicas o avances recientes en la investigación que ofrezcan esperanzas para mejorar la calidad de vida de estos pacientes?
RG: La terapia principal se enfoca en el control de los síntomas. Utilizamos medicamentos que facilitan la excreción de bilis, como el ácido fólico. Además, implementamos tratamientos destinados a aliviar el picor, un síntoma significativo en estas enfermedades, como el fenobarbital u otros fármacos similares. También nos esforzamos por garantizar un adecuado apoyo nutricional a estos pacientes, dado que su colestasis afecta negativamente la digestión de grasas y proteínas.
Tradicionalmente, hemos empleado técnicas quirúrgicas, como la derivación biliar externa, que consiste en crear una vía artificial para favorecer la eliminación de ácidos biliares tóxicos que el hígado no puede eliminar eficazmente. En situaciones más críticas, cuando la función hepática empeora, se considera un trasplante hepático como opción.
Recientemente, han surgido terapias innovadoras, como los medicamentos conocidos como IBAT (ileal bile acid transporter), que buscan bloquear la reabsorción de ácidos biliares a nivel intestinal. Esto permitiría una mejor eliminación de estos compuestos de la sangre y, en consecuencia, una mejora en los síntomas de la enfermedad. También se están desarrollando otros medicamentos para aliviar el picor. Estas terapias novedosas ya están en uso y estamos comenzando a implementarlas en el tratamiento de la enfermedad.
Como experto en gastroenterología pediátrica, ¿cuáles son sus recomendaciones para los padres que tienen hijos diagnosticados con PFIC y cómo pueden colaborar de manera efectiva con los equipos médicos en el manejo de esta enfermedad?
RG: En estos casos, mi recomendación para los padres de los pacientes es que confíen en el equipo médico. Por supuesto, está bien informarse, pero en la actualidad, con la gran cantidad de información disponible, es común encontrarse con una sobrecarga de datos y desinformación. Por lo tanto, es fundamental depositar confianza en el equipo médico. Cualquier duda que puedan tener, es importante que la expresen y la discutan con nosotros. Continuar con el tratamiento es esencial. En este sentido, me complace decir que la mayoría de las familias son ejemplares en cuanto a su compromiso con el tratamiento.
Cuando llega el momento de tomar decisiones difíciles, quiero que sepan que el equipo médico siempre estará ahí para buscar la mejor opción en cada circunstancia para el bienestar de su hijo. Pueden contar con la tranquilidad de que estamos a su lado.
La mayoría de las familias son ejemplares en cuanto a su compromiso con el tratamiento
¿Cuál es su opinión sobre las políticas de salud pública y el apoyo gubernamental actualmente disponibles para las familias que enfrentan estas condiciones?
RG: Dado que estas enfermedades son poco frecuentes, lo que a menudo resulta en un déficit en la financiación, es importante destacar que, en nuestro país, contamos con uno de los sistemas de donación de órganos y trasplantes de alta calidad a nivel mundial. Esto significa que nuestros pacientes tienen un acceso rápido y sencillo a la posibilidad de un trasplante en caso de ser necesario. Nuestros equipos de cirujanos están excepcionalmente preparados gracias a su amplia experiencia en este campo.
En cuanto a la investigación, es innegable que el financiamiento es un tema crítico. En este sentido, creo que el ministerio debe esforzarse por colaborar en la medida de lo posible con los profesionales de la salud y, en ocasiones, con la industria, que a menudo financia estos tratamientos. Así, se permitiría que los avances farmacéuticos y terapéuticos se difundan rápidamente para beneficio de los pacientes. Esto implica no solo la transferencia de conocimientos a los profesionales de la salud que los utilizarán, sino también la provisión de los recursos necesarios para llevar a cabo estas terapias de manera efectiva.