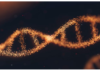Dra. María Goñi Zaballa – Jefa del Servicio de Anestesia, Reanimación y Terapéutica del Dolor, Centro de Atención a Usuarios de León
¿Qué papel juega el anestesiólogo en la atención a pacientes con EERR?
MG: Los anestesiólogos somos médicos que formamos parte del equipo asistencial que atiende a los pacientes con enfermedades raras, no sólo durante el procedimiento quirúrgico, sino también durante la realización de todo tipo de pruebas diagnósticas y/o terapéuticas que tienen lugar fuera del área quirúrgica y que necesitan atención por nuestra parte para realizarse con anestesia. Por ejemplo, una resonancia en un paciente pediátrico, un estudio de una endoscopia digestiva o un estudio en radiología vascular intervencionista, etc.
No sólo atendemos a los pacientes con enfermedades raras dentro del quirófano, sino que también lo hacemos fuera del quirófano para procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Antes de realizar cualquier procedimiento con anestesia, realizamos un estudio preoperatorio que tiene como finalidad principal disminuir la morbilidad y la mortalidad de esos procedimientos con anestesia. Además, este estudio tiene otros objetivos, como la disminución de la ansiedad asociada a la anestesia y el cumplimentar una serie de aspectos legales, como el consentimiento informado. La valoración preoperatoria de un paciente con una enfermedad rara requiere de una atención muy especial por nuestra parte, debido a que son enfermedades muy poco frecuentes y que no estamos habituados a tratar. Además, suelen ser enfermedades muy heterogéneas y generalmente también multisistémicas. Eso quiere decir que pueden estar afectados varios órganos a la vez, lo que hace que la anestesia sea más compleja de realizar. Desde ese punto de vista, en mi opinión, la atención preoperatoria de estos pacientes con enfermedades raras que realizamos como anestesiólogos es fundamental, porque esa evaluación no sólo del paciente, sino también de su entorno, es clave para mejorar la seguridad clínica del paciente.
Por último, en la atención a pacientes con enfermedades raras, también es fundamental tener empatía y un tacto emocional especial con ellos. Todos los profesionales sanitarios estamos obligados a innovar en humanización, pero es cierto que esa humanización no puede quedar aislada, la humanización de nuestros cuidados debe ir de la mano de la seguridad clínica.

¿Cuáles son las funciones del Grupo de Trabajo de Enfermedades Raras y Anestesia de la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación (SEDAR)?
MG: El grupo de trabajo de enfermedades raras de la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación, al cual pertenezco y del que estoy muy orgullosa, está formado por un grupo voluntario de anestesiólogos, tanto generales como pediátricos, que trabajamos en hospitales a lo largo del territorio nacional y que estamos además coordinados por el Dr. Carlos Errando, jefe de Servicio de Anestesiología y Reanimación del Hospital Can Misses de Ibiza y el Dr. Pascual Sanabria, jefe de Unidad y coordinador del área quirúrgica del Hospital Infantil Universitario La Paz. El objetivo principal del grupo es compartir información y formación sobre la mejor atención anestésica a pacientes con enfermedades poco frecuentes, para así intentar diseñar estrategias que mejoren la calidad y la seguridad de la atención sanitaria de estos pacientes.
Dentro de los objetivos del grupo de trabajo destaca la colaboración con otras sociedades científicas relacionadas con las enfermedades raras y con asociaciones de pacientes. De este modo, todos en conjunto debemos potenciar la investigación en el tratamiento anestésico, en la reanimación postquirúrgica, en el tratamiento del dolor de los pacientes con enfermedades raras y un largo etcétera.
Actualmente, el grupo de trabajo de enfermedades raras de la Sociedad Española de Anestesia está promocionando y avalando la creación de al menos dos centros a nivel nacional para el estudio de la hipertermia maligna en el Hospital La Paz en Madrid y el Hospital la Fe de Valencia. En ellos se realizará una investigación acerca de este efecto adverso grave y poco frecuente que aparece durante el preoperatorio de pacientes que tienen cierta susceptibilidad genética.
¿Qué es el proyecto OphanAnaesthesia?
MG: En el grupo de trabajo de EERR de la SEDAR, y a través del Dr. Carlos Errando, se pone en marcha nuestra participación en un proyecto europeo llamado OrphanAnaesthesia, fundado en el año 2005 por la Sociedad Alemana de Anestesiología y Reanimación. Se trata fundamentalmente de una amplia base de datos que recoge el manejo preoperatorio y anestésico de pacientes con enfermedades raras, haciendo una mención especial a todos aquellos riesgos y consideraciones que se han de tomar, con el fin de mejorar la seguridad de la atención a nuestros pacientes con enfermedades raras. Desde nuestro grupo de trabajo de la SEDAR, a partir de una propuesta de esta Sociedad Alemana de Anestesiología y Reanimación, colaboramos haciendo la actualización y traducción al castellano de esta base de datos para intentar eliminar la barrera del idioma y conseguir así que las enfermedades raras dejen de ser raras para todos los anestesiólogos de habla hispana que están encargados de realizar tratamientos preoperatorios en pacientes con enfermedades poco frecuentes. Esta iniciativa se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional porque supone conseguir información rápida y contrastada acerca del tratamiento anestésico de estos pacientes con enfermedades poco frecuentes.
¿Qué experiencias y casos de éxito le gustaría compartir?
MG: El Hospital de León es un centro de referencia para atender determinadas patologías dentro de nuestra comunidad, algunas de ellas frecuentes en pacientes con enfermedades raras. Recientemente atendimos a una paciente con una enfermedad rara derivada de otro hospital para una cirugía de escoliosis. Yo entiendo que la mejora de la experiencia del paciente con una enfermedad rara no comienza cuando yo atiendo al paciente, sino que empieza desde que identifican a ese paciente y nos piden la derivación en el centro; identifican que tiene unos riesgos añadidos y ponemos en marcha una serie de procesos para intentar dar una atención de calidad y de seguridad acorde a lo que el paciente necesita.
En este caso concreto, se trataba de una paciente pediátrica que tenía síndrome de Joubert, una enfermedad asociada a una serie de trastornos respiratorios. Además, tenía una escoliosis degenerativa que necesitaba reparación quirúrgica. Nosotros realizamos una evaluación cuidada de la paciente desde la atención en la consulta de preoperatorio, e intentamos controlar todos aquellos aspectos que suponían un riesgo en esa paciente, tales como intentar disminuir la ansiedad de la paciente y controlar el dolor intra y postoperatorio, sin emplear determinados fármacos que podían predisponer a una serie de apneas o eventos respiratorios que complicarían su proceso quirúrgico, especialmente en el postoperatorio, y podían prolongar su estancia en las unidades de recuperación postanestésica.
Hicimos una evaluación abordando todas aquellas situaciones que suponían un riesgo a nivel de la vía aérea del aparato respiratorio y cardiovascular, y abordamos multidisciplinarmente con los equipos implicados (neurofisiología, traumatología y pediatría) cómo llevar a cabo el procedimiento.
En nuestro caso resultó un manejo exitoso, no sólo porque el procedimiento fue acorde a las expectativas de los profesionales y no hubo ninguna complicación añadida a una cirugía normal en un paciente que no tiene una enfermedad rara, sino que no se dio ninguna circunstancia que pudiera empeorar la evolución postoperatoria de ese paciente. Este caso fue para nosotros un éxito, también en el aspecto de la humanización, del acompañamiento y en cuanto a las expectativas de la paciente, que se cumplieron.
¿Cuáles son las claves para mejorar la atención a pacientes con enfermedades raras?
MG: Las claves son los dos retos fundamentales que tenemos en la atención de las enfermedades raras en general: la investigación de los aspectos clínicos y de los aspectos no clínicos. Sobre los primeros, me refiero a todos aquellos aspectos sobre la metabolización, por ejemplo, de los fármacos, tanto los gases anestésicos u otro tipo de anestésicos que utilizamos en las anestesias para pacientes. Aparte de los aspectos clínicos, nos debemos centrar también en los aspectos no clínicos, porque son verdaderamente importantes en los pacientes y las familias con enfermedades poco frecuentes. Si hacemos una evaluación de los últimos congresos, es raro encontrar comunicaciones relacionadas con la mejora en la atención de aspectos no clínicos de pacientes con enfermedades raras y yo creo que, además de la rapidez en el diagnóstico y la planificación y estandarización de los tratamientos, es fundamental saber cómo mejorar los procesos de información a los pacientes y sus acompañantes y la atención posterior a la intervención sanitaria hospitalaria.
Debemos mejorar todos esos aspectos. Necesitamos foros para descubrir cuáles son las mejores prácticas clínicas en aspectos no propiamente clínicos, sino en la humanización de los cuidados en pacientes con enfermedades raras. Dentro de mi proyecto como jefa de Servicio de Anestesia, he incluido la innovación en la humanización de nuestros cuidados y creo que es especialmente importante en pacientes con patologías poco frecuentes. Otro aspecto que también me parece un reto fundamental, es considerar la lista de espera quirúrgica, no como un tiempo de espera hasta que el paciente sea intervenido o hasta que se le realiza un procedimiento, sino un tiempo necesario para optimizar todos aquellos aspectos propios del paciente para conseguir una atención de calidad y de seguridad global en el momento de realizar el procedimiento.